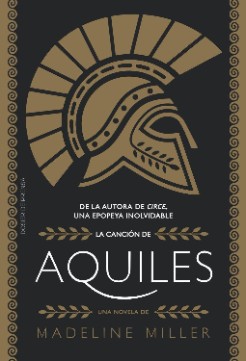Mi padre fue rey e hijo de reyes. Era pequeño de estatura, al igual que la mayoría de nuestra gente, y tenía unos hombros enormes, como los de un toro. Desposó a mi madre cuando tenía 14 años y la sacerdotisa la declaró núbil. Se trataba de un buen partido: era hija única y el esposo recibiría la fortuna del padre.
No averiguó que su mujer era una simple hasta después de la boda. Mi abuelo materno tuvo buen cuidado de mantenerla con el rostro cubierto hasta después de la ceremonia y mi progenitor le siguió la corriente. Siempre iba a haber esclavas y efebos si resultaba ser fea. Según dicen, mi madre sonrió cuando al fin le retiraron el velo. Así es como supieron que era imbécil. Las novias jamás sonríen.
En cuanto elle me alumbró, un chico, mi padre me cogió de sus brazos y me confió a los cuidados de un ama. La partera se compadeció de la parturienta y le dio una almohada para que la abrazara en vez de a mí. Ella así lo hizo, sin darse cuenta del cambio operado.
Enseguida fui una decepción, pues salí pequeño y escuchimizado. No era veloz, ni fuerte, ni tenía buena voz para cantar. Lo mejor que podía decirse sobre era que jamás me enfermaba. Los niños sufrían resfriados y cólicos a esa edad, pero yo nunca. Eso fue lo único que hizo recelar a mi padre. ¿No sería yo un niño no humano al que habían cambiado por su hijo? Cada vez que sentía sobre mí el peso de su mirada, me temblaban las manos y mi madre chorreaba vino por la boca y se manchaba.
EL TURNO de organizar los juegos le llegó a mi progenitora cuando yo tenía cinco años. Venían hombres desde lugares tan lejanos como Tesalia y Esparta, gracias a los cuales nuestros almacenes rebosaban de oro. Un centenar de siervos trabajaron durante veinte días para alisar las pistas de carreras y retirar las piedras. Mi padre estaba decidido a ofrecer los mejores juegos de su generación.
Recuerdo los cuerpos de los mejores corredores, morenos y relucientes a causa del aceite mientras realizaban los estiramientos en la pista bajo el sol. El la liza se daban cita maridos de amplios hombros, jóvenes imberbes y chiquillos. Todos tenían unas pantorrillas muy musculosas.
Antes de la carrera sacrificaron al toro y vertieron la sangre del astado en la tierra y en cuencos de bronce. El animal murió en silencio, un magnífico augurio para los juegos en ciernes.